PENSANDO Y PENSANDO: Ubicar el “reparto”
especiales

El género musical conocido como “reparto” ha adquirido, en los últimos años, una presencia casi abrumadora en el paisaje sonoro cubano. Desde los altavoces de un ómnibus hasta las fiestas familiares, pasando por los teléfonos móviles y muchos espacios públicos (incluso, más allá del sentido común y la legalidad), el reparto se ha convertido en banda sonora habitual del día a día de no pocos cubanos. No se trata de un fenómeno menor ni pasajero —eso pensaron algunos y han asistido, resignados, a su consolidación—, sino de una manifestación que merece atención crítica y desapasionada. No es posible comprender ciertas dinámicas culturales de la Cuba actual sin reconocer su impacto.
En ciertos espacios institucionales y mediáticos pudiera parecer que hay una tendencia a exaltar el género, como si se tratara de una expresión patrimonial legítima, nacida del pueblo. Esa visión —quizás impulsada por un intento de conectar con públicos jóvenes o de no perder terreno ante la industria del entretenimiento global— genera tensiones dentro del pensamiento cultural cubano. Intelectuales y artistas con posturas más rigurosas lo ven como una renuncia a principios estéticos y éticos, como una claudicación ante un sistema de valores en crisis.
Evitaremos juicios categóricos: convendría entender que el reparto no es solo una estética, es también un síntoma. Su expansión responde a condiciones sociales, económicas, tecnológicas y culturales muy específicas. Es resultado de ciertas carencias, de la precariedad, de la necesidad de visibilidad, del empuje de la cultura digital, de la fuerza de la inmediatez… En muchos casos, es también reflejo de un acceso limitado a opciones culturales más diversas, complejas, enriquecedoras. Para miles de jóvenes (y no tan jóvenes), el reparto no es una elección entre muchas, sino la única opción válida, reconocible, accesible.
Y eso es, precisamente, lo más preocupante: que un solo tipo de discurso musical se imponga como norma, no fundamentalmente por méritos artísticos, sino por su condición de único disponible o replicable. Hay espacios donde naturalmente el reparto puede tener cabida —una fiesta, una celebración juvenil— pero otra cuestión es su hegemonía. Cuando desplaza otros géneros, borra matices, desdibuja la diversidad y uniforma el gusto… estamos ante una pérdida cultural, una derrota. Porque el reparto puede tener una función expresiva y contestataria, pero no por eso debe ser legitimado sin filtros.
Es fundamental establecer distinciones. Hay exponentes del reparto que asumen el género con profesionalidad, con respeto por la factura, con intención artística. Pero también hay quienes reproducen fórmulas pobres, pletóricas de groserías, de sexismo, de exaltación de la violencia. La celebración burda e irreflexiva de cierta marginalidad. Está claro: no todo lo que se produce y circula en nombre del reparto es música. Y no todo lo contestatario es automáticamente valioso. La rebeldía puede ser fértil, pero también puede degradarse si no tiene sentido crítico ni enjundia.
El error está en socializar sin tamices esos contenidos, en multiplicarlos sin análisis, como si representaran lo mejor del alma popular. Eso es un despropósito cultural. Validar sin criterio todo lo que el mercado o la viralidad digital impone, es debilitar cualquier noción de política cultural con sentido. Y sin embargo, tampoco es acertado prohibir, ni estigmatizar sin diálogo. El reparto existe, interpela, moviliza. Silenciarlo sería tan ingenuo como peligroso. Integrarlo a una reflexión seria, con todas sus luces y sombras, es en definitiva un deber.
Ese debate no puede limitarse al ámbito musicológico o periodístico. Debe ser un debate cultural amplio, educativo, comunitario. No para imponer una visión elitista, sino para construir consensos, para enriquecer el horizonte de expectativas, para ofrecer alternativas. La política cultural tiene el reto de no replegarse ni ser complaciente. El reparto tiene un lugar, pero no debe ser el dominante. Si no se actúa, el peligro de una estética única, muchas veces pobre, dejará de ser una advertencia para convertirse en la norma… al menos para una parte considerable de la ciudadanía; por supuesto que siempre habrá amparos para otras expresiones, con accesos minoritarios.
Es la realidad que urge revisar, con valentía, sin prejuicios, pero también sin eufemismos. Porque la cultura no es simplemente espejo: es también camino, posibilidad. Y la música, como parte esencial, debe ser expresión de la complejidad, no de la reducción. Reconocer al reparto no es encumbrarlo. Es entenderlo, analizarlo. Ubicarlo. Sin pretender que el acto (la intención) de “descolonizar”, culturalmente hablando, devenga también armazón restrictivo, imposición hegemónica. Gran desafío.














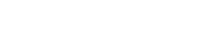
Comentarios
Anónimo
Añadir nuevo comentario