El Toque de Midas: Seguridad nacional y geopolítica latinoamericana de Estados Unidos

Como todo país, Estados Unidos proyecta concepciones y prácticas legítimas, relacionadas con la seguridad de la nación, basadas en intereses auténticos, concernientes a su soberanía, integridad territorial, custodia de sus áreas fronterizas, posesiones o espacios legalmente establecidos en el extranjero. Ello incluye, por ejemplo --al igual que en el caso de cualquier otro país--, la actuación preventiva y defensiva ante agresiones materiales, amenazas a sus ciudadanos, atentados contra su patrimonio social y simbólico, insignias patrióticas, embarcaciones aéreas y marítimas, así como sedes diplomáticas, entidades económicas, financieras, culturales, científicas y representaciones ante organismos internacionales multilaterales. Nadie discutiría la pertinencia de la preocupación y protección al respecto.
Sólo que, en consonancia con su condición de imperialismo y de centro del sistema mundial que encabeza, aún en medio de su declinación, agrega una dimensión adicional a tales proyecciones. Eso le confiere, entonces, una connotación ilegítima, definida por los intereses intrínsecos a la dominación geopolítica y a la hegemonía imperialista, que ignoran y pisotean la soberanía y la seguridad de otros. Así, aunque se hable de la seguridad nacional norteamericana, en realidad se trata de su seguridad imperial. La distinción es simple, pero esencial, y debe quedar clara. Por ejemplo, las crisis que a través de la historia se derivan de las implicaciones de oleadas migratorias masivas descontroladas que arriban a territorio de Estados Unidos, constituyen contingencias que afectan la seguridad de la nación, y que las estructuras gubernamentales correspondientes las clasifican y consideran como tales. El éxodo de Mariel, en 1980, y las caravanas iniciadas en Centroamérica en 2018, se catalogarían así. Como sería el caso, también, de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Pero no se trata de situaciones como esas. Los ejemplos más gráficos son los que presentan a países cuyos sistemas son evaluados como hostiles y presuntos peligros para la seguridad estadounidense, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, que fueron unidos bajo el calificativo de “troika de las tiranías” en el documento Estrategia de Seguridad Nacional, emitido en 2017 por la Administración Trump. Ni siquiera la más fecunda de las elucubraciones podría imaginar la existencia de bases militares de esas naciones en territorio norteamericano, impuestas en contra de la voluntad de su pueblo y gobierno, el desembarco de tropas en sus costas o el lanzamiento de chetes con ojivas nucleares y de paracaidistas de las fuerzas armadas bolivarianas, sandinistas o cubanas en ciudades populosas, como Washington, Nueva York, Los Ángeles, Chicago.
La narrativa con la que el pensamiento geopolítico de Estados Unidos considera como seguridad nacional --soporte ideológico del sistema de dominación imperialista y fuente de su funcional mimetismo--, tiene añejas raíces que sostienen la renovación cíclica del discurso y ejercicio gubernamental, las variaciones de matices en los enfoques de la producción intelectual y el lenguaje de la prensa, cuyo fondo persiste, aunque exhiban ajustes cosméticos. Más allá de que los discursos presidenciales o documentos como las Estrategias de Seguridad Nacional no sean idénticos, el tema de la seguridad es tan permanente, y a veces, incluso, más manejado, que el de la democracia.
En ello. la ideología desempeña un papel codificador de la política exterior norteamericana, cuya proyección hacia América Latina, el vecino inmediato, su anhelado patio trasero, se troquela alrededor del tema de la seguridad nacional. Como en el cuento, mito o fábula del Rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro --cuya moraleja aleccionaba sobre el costo de la avaricia sin límites--, cuando Estados Unidos argumenta defender a Nuestra América, siempre lo hace expresando su preocupación y ocupación en proteger los intereses de seguridad nacional, asumiendo a la región como objeto de su política y nunca como sujeto de su propia seguridad. La lección moral que se revela aquí es que, si cada país latinoamericano no es capaz de protegerse y resistir, sobre la base de la unidad interna, del apoyo o alianza con sus vecinos, de los medios de defensa y, sobre todo, de su pueblo, decidido y organizado, es candidato seguro a un destino de dominación neocolonial e imperial.
De modo que, en sentido figurado o metafórico, se puede decir que todo lo que el imperialismo norteamericano palpa, manosea, acaricia, con interés e inquietud, tiene que ver con lo que entiende por seguridad de la nación. Este concepto es sumamente maleable, resbaloso, flexible, ambiguo. A tal punto, que, a partir de un momento, comenzó a hablarse de la “securitización” de la política de Estados Unidos, en el sentido de que las cuestiones más diversas (sanitarias, medioambientales, migratorias, mediáticas, económicas, diplomáticas, ideológicas, tecnológicas, demográficas, cibernéticas, aeroespaciales, marítimas, internas, externas) se veían con el lente de la seguridad nacional. A ello responde, según tal narrativa, el establecimiento de bases militares, la realización de operaciones navales, la difusión cultural, la labor divulgativa y comunicacional, la iniciativa de las empresas transnacionales, la limitación de espacios a potencias extra continentales. La hegemonía nunca aparece en los enunciados imperiales. Toda la política latinoamericana de Estados Unidos gira en torno al interés de la seguridad nacional, que lleva consigo, del otro lado de la misma moneda, el del gran capital y las altas finanzas.
En resumen, elemento constante, transversal, de la política latinoamericana de Estados Unidos, es la argumentación acerca de la necesaria defensa de la seguridad nacional --presuntamente amenazada por intereses externos o a causa de procesos internos en la región evaluados como hostiles--, y la omisión del verdadero propósito: la preservación de su hegemonía y estructuras de dominación. Ahí radica su piedra filosofal, la base de su cosmovisión estratégica imperial. América Latina nunca ha sido definida como sujeto de su propia seguridad, sino cual objeto de la seguridad norteamericana. Ese es el eje ideológico permanente, que nutre las manifestaciones diversas con las que los gobiernos de Estados Unidos asumen a Nuestra América, a través de la retórica de sus gobiernos, los aparatos de la rama ejecutiva y del Congreso, las agendas partidistas, la producción intelectual de los think-tanks, los medios de comunicación tradicionales y novedosos, junto a los entes internacionales y multilaterales en los que el imperio impone su voz.
Esa ha sido y es el telón geopolítico de fondo de los reacomodos en los enfoques aplicados por demócratas y republicanos, liberales y conservadores, generalmente articulados en torno a tratamientos bilaterales basados en una misma ecuación, según la cual, la seguridad nacional es, en rigor, una función de la hegemonía. La mención al objetivo de preservar esta última se escamotea siempre, sustituyéndosele, en el mejor de los casos, por la intención explícita de recuperar el liderazgo, la influencia y la confianza en el continente. Es todo un acto de prestidigitación ideológica.
Entre los principales factores que han determinado la historia y el presente de América Latina, ha sido, pues, la práctica geopolítica --imperialista y neocolonial-- de Estados Unidos el de mayor estabilidad, profundidad y alcance en el desarrollo de los procesos de dominación que tienen lugar al Sur del Río Bravo. Mucho antes de que el poderoso Vecino del Norte se convirtiera en un gran poder, manifestó un fuerte interés por el resto del continente, perfilándose desde muy temprano como una amenaza para los países recientemente independizados, hace más de doscientos años.
La vocación geopolítica norteamericana se dejó ver, como concepción del mundo, desde el siglo XVIII, poco tiempo después de su formación nacional, una vez que las trece colonias fundacionales se constituyen como estados del nuevo país. A la temprana expansión territorial, que ampliaría de modo gradual y creciente sus espacios geográficos, desplazando cada vez más la frontera hacia el Oeste y áreas sureñas, se sumarían las apetencias continentales, en las primeras décadas del XIX, luego de concluidas las revoluciones latinoamericanas. De ahí que la frontera sea en la historia de Estados Unidos más una noción cultural, refrendada ideológicamente, que una delimitación geográfica.
Bajo los pilares ideológicos de la Doctrina Monroe, el Destino Manifiesto y el Panamericanismo en tiempos decimonónicos, según se ha tratado en artículos anteriors publicados por Cubasí, se prolongaría la mitología del Excepcionalismo Norteamericano y la Ciudad en la Colina, institucionalizándose el llamado sistema interamericano en el siglo XX. Las ideas implicadas tienen base en la tradición política liberal y las cosmovisiones teórico-filosóficas del pragmatismo, el positivismo y el darwinismo social, empalmando orgánicamente con los enfoques aludidos y el conjunto de instrumentos aplicados: manipulación política, intervencionismo militar, presión diplomática, penetración económica, influencia cultural y control mediático.
El factor ideológico opera en un doble plano: por un lado, es el cemento que fija el consenso interno en Estados Unidos en torno a la necesaria defensa de la seguridad nacional y por otro, modela la plataforma doctrinal que orienta a la política exterior en similar dirección, confrontando amenazas. Ese factor hace pertinente y legítimo el empleo de la fuerza en toda su extensión, justificada a partir de los valores y principios que sostienen la cultura política, en lo que juega un rol fundamental el valor simbólico de lo militar, su presencia en la vida cotidiana estadounidense, junto a la importancia económica y política de su complejo militar-industrial.
En ese entramado se distinguen, en perspectiva histórica, los criterios confrontados que sobre el gobierno formalizaron prematuramente los llamados “Padres Fundadores” de la nación, a través de las dos visiones originarias --la federalista y la anti federalista--, integradas en una suerte de consenso o credo común, en los compromisos plasmados en la Constitución de Filadelfia. Ese núcleo ideológico tendría gran impacto, al conjugar las cuatro concepciones que nutren, desde un punto de vista teórico doctrinal, la proyección externa, basadas en las miradas de sus exponentes históricos emblemáticos: Jefferson, Hamilton, Jackson y Wilson. En muchos sentidos, enmarcan los contornos de la vida cultural y política norteamericana. Esas pautas han permanecido hasta el presente, a veces recreadas, sin desconocer la resonancia que han encontrado también las propuestas de ulteriores gobernantes, que han dado lugar a etiquetas basadas en sus apellidos, en las que América Latina ha sido objeto de atención en las miradas geopolítica globales.
La Guerra Fría contribuiría de modo decisivo a darle forma en unos casos y a profundizar en otros, a un enlace entre visiones autóctonas, con tradiciones de caudillismo militar, por ejemplo, en países de América del Sur, y la formación de buena parte de la oficialidad castrense que ejerció tareas de dirección política gubernamental, que se efectuó en las academias de Estados Unidos que funcionaban tanto en la zona del Canal de Panamá como en su territorio continental, donde asimilaron dos núcleos ideológicos: las concepciones de la estrategia internacional norteamericana, basada en el anticomunismo como eje de la bipolaridad geopolítica, y las concepciones de la seguridad nacional estadounidense, en su versión elaborada por el Colegio Nacional de Guerra. De las hipótesis de la escuela realista y los trabajos de sus exponentes en aquél tiempo, las academias militares y los Estados Mayores en determinados países sudamericanos, desprendieron enseñanzas con valor trascendente, que han sintonizado con visiones de la política exterior de Estados Unidos.
Es ese el marco, justamente, en el que se encuadran las acciones intervencionistas directas de Estados Unidos, que acuden a la vía militar, incluyen invasiones con tropas, con formatos más abiertos o encubiertos, según el caso, y se complementan con expedientes desestabilizadores subversivos, que a veces apuestan más al empleo de la propaganda, los medios de comunicación, la cultura, la influencia ideológica, la guerra psicológica. Desde entonces, aunque no se utilizaba aún el concepto de Cambio de Régimen, ese era el objetivo. Tampoco se calificaba a los países involucrados con otro término en boga en el presente, el de Estado Fallido, pero en esencia, estaba también incorporado, como visualización de una construcción teórico-ideológica que ganaría posterior presencia en la estrategia de dominación internacional.
El primero de esos actos --el que inicia precisamente el tratamiento de los procesos en la región en torno al citado eje geopolítico que se troquela alrededor de tema de la seguridad nacional --o expresado de otro modo, el acontecimiento que inaugura la concreción factual de la Guerra Fría en Nuestra América--, sería el golpe de Estado que derrocó al presidente Jacobo Arbenz y abortó el proyecto nacionalista que intentó llevar a cabo. En la región, dicha guerra tendría una manifestación casi inmediata, en la medida en que, por un lado, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), aprobado en 1947, pocos meses después de proclamada la llamada Doctrina Truman, vinculó formalmente al mando y los entes castrenses latinoamericanos con los intereses de la política exterior estadounidense. Y por otro, la Conferencia Interamericana celebrada en Caracas en 1954, en vísperas de la invasión a Guatemala, acordó coordinar los esfuerzos de los Estados de la región para el combate al comunismo, como enemigo común.
Si bien la doctrina de la seguridad nacional norteamericana, aunque no se estructura formalmente como tal hasta el siglo XX, bajo los imperativos de la etapa imperialista, en la que se emplazará al comunismo como la “amenaza externa”, posee antecedentes que, de alguna manera, la anticipan, mediante las ideas que promueve el Panamericanismo. Su institucionalización se pone de manifiesto en las sucesivas Conferencias Panamericanas que auspicia. De ellas, las primeras siete reflejan su esencia, inherente al espíritu del Monroísmo, cual terreno fértil que propicia, en la octava, efectuada en Lima, en 1938, la Declaración de Principios, que delimitaría claramente la inserción de América Latina y el Caribe en la órbita de dominación y seguridad nacional de Estados Unidos.
La referencia a algunas definiciones registradas en tales Conferencias expone con elocuencia el papel del Monroísmo y el Panamericanismo en la configuración dialéctica de las ulteriores concepciones de seguridad nacional estadounidenses. A modo de ilustración, se distinguen, entre las principales, las que siguen:
- La definición del llamado “principio de solidaridad continental”, ante cualquier amenaza a la paz de las repúblicas americanas, mediante la coordinación de esfuerzos a través de consultas obligatorias con los restantes Estados, incluido Estados Unidos. Este principio se plasma en el documento que se elabora en la Conferencia Interamericana Extraordinaria, que se realiza en 1936, en Buenos Aires.
- El enfoque del Panamericanismo, en términos de “unidad espiritual de los pueblos de América”. La declaración emitida en el marco de la octava conferencia panamericana, que tuvo lugar en Lima, en 1938, establecía que en “caso de que se viera amenazada por actos de cualquier naturaleza la paz, la seguridad o integridad territorial de las repúblicas americanas, éstas proclamarían su interés común y su determinación de hacer efectiva su solidaridad mediante el procedimiento de consulta”.
- La creación de una “zona de seguridad”, como manera de preservar libre al continente de “actos hostiles”. Con el fin de actuar en consecuencia con la declaración de Lima, se convocan tres reuniones de consulta de los ministros de relaciones exteriores del continente. En la primera de ellas, efectuada en Panamá, en 1939, se decide “proteger” las aguas adyacentes de una “zona de paz” alrededor del hemisferio, ante “todo acto hostil por parte de cualquier nación” beligerante no americana.
- La declaración, en la segunda reunión consultiva, celebrada en La Habana, en 1940, de que “todo atentado de un Estado no americano contra la integridad o la inviolabilidad de territorio, contra la soberanía e independencia política de un Estado americano, será considerado como un acto de agresión contra todos los Estados que firman esta declaración”. En ella se ratifica la ideología del Monroísmo, bajo el manto del Panamericanismo, concediéndole incluso a Estados Unidos el derecho de ocupar cualquier territorio colonial situado geográficamente en las Américas, perteneciente a alguna de las potencias europeas, así como facilidades para la presencia militar norteamericana.
- La redefinición de que “todo atentado en Estado contra la integridad e inviolabilidad del territorio o contra la soberanía o independencia política de un Estado americano, será considerado como un acto de agresión contra los demás Estados firmantes” Así, en la Conferencia de Chapultepec, en 1945, se omite la referencia a la acción agresiva de un Estado no americano, que sí estaba explícita en el documento precedente. Esto se traduce en que, al hablarse ahora simplemente de un Estado cualquiera, se contempla la posibilidad de una agresión intra continental y no solo la eventual hostilidad proveniente del exterior. Con ello, se reconocía la posibilidad de “un enemigo interno, aliado del comunismo internacional”, cuya acción se orientase a “subvertir el orden, minar las bases de los gobiernos constituidos y remplazarlos por otros, de carácter marxista-leninista”.
- La identificación oficial del enemigo principal de la seguridad continental: “el control de las instituciones políticas de cualquier Estado americano por el movimiento comunista internacional” se considera “una amenaza para la soberanía e independencia política de los Estados americanos”. La décima conferencia panamericana, realizada en Caracas en 1954, formularía explícitamente la declaración anticomunista, a raíz de la experiencia de Arbenz en Guatemala. Allí se argumentó que la extensión del comunismo al hemisferio suponía la implantación del sistema político de una potencia extra continental que ponía en peligro la paz de las Américas (Hernández Martínez, 2017).
Percepciones como las expuestas, que consideran los procesos señalados como peligrosos para la seguridad nacional, es lo que ha llevado a su encuadramiento, según se ha señalado, en concepciones funcionales, a los efectos de legitimar y apuntalar doctrinalmente la política latinoamericana de Estados Unidos, bajo determinadas circunstancias. Ante una escena como la que vive hoy América Latina, entre resultados electorales recientes y otros de próxima ocurrencia, con proyecciones inciertas, y dada la posibilidad de que los comicios en Estados Unidos reflejen más continuidad que cambio, en contubernio con oligarquías aliadas, no es ociosa la reflexión sobre el tema. La dimensión ideológica de la seguridad nacional, como eje geopolítico del quehacer imperialista, aunque siempre presente, se activa ante aquellos casos catalogados como críticos para su hegemonía. Y cada vez más, América Latina es concebida por Estados Unidos, como ocurre hoy, a partir de ese eje. Todos los argumentos y pretextos remiten a la seguridad. Como sucedía con el oro, siguiendo la fábula citada, con el Toque de Midas.
*Investigador y profesor universitario.














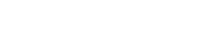
Añadir nuevo comentario